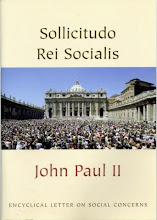Cada Obispo tiene el cometido de anunciar al mundo la esperanza, partiendo de la predicación del Evangelio de Jesucristo: la esperanza «no solamente en lo que se refiere a las realidades penúltimas sino también, y sobre todo, la esperanza escatológica, la que espera la riqueza de la gloria de Dios que supera todo lo que jamás ha entrado en el corazón del hombre y en modo alguno es comparable a los sufrimientos del tiempo presente (cf. Rm 8, 18)».
La perspectiva de la esperanza teologal, junto con la de la fe y la caridad, ha de moldear por completo el ministerio pastoral del Obispo.
A él corresponde, en particular, la tarea de ser profeta, testigo y servidor de la esperanza.
Tiene el deber de infundir confianza y proclamar ante todos las razones de la esperanza cristiana.
El Obispo es profeta, testigo y servidor de dicha esperanza sobre todo donde más fuerte es la presión de una cultura inmanentista, que margina toda apertura a la trascendencia. Donde falta la esperanza, la fe misma es cuestionada. Incluso el amor se debilita cuando la esperanza se apaga.
Ésta, en efecto, es un valioso sustento para la fe y un incentivo eficaz para la caridad, especialmente en tiempos de creciente incredulidad e indiferencia. La esperanza toma su fuerza de la certeza de la voluntad salvadora universal de Dios y de la presencia constante del Señor Jesús, el Emmanuel, siempre con nosotros hasta al final del mundo.











.jpg)